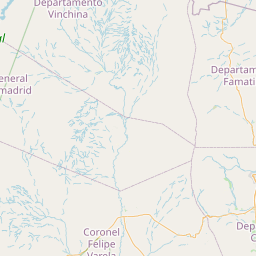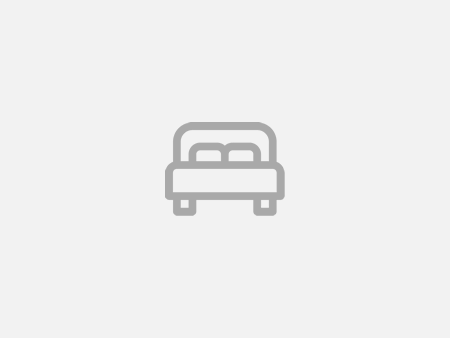Murallas de fuego
Al sur de Chilecito, un camino de cornisa flanqueado por profundos valles y desfiladeros nos lleva hacia colosales paredones al rojo vivo. Visitamos la Cuesta de Miranda.
Bien puntual, el transfer de Inka Ñan Turismo nos pasó a buscar por donde habíamos acordado. Salimos con dirección sur a través de la legendaria ruta 40. La mañana despejada, pero con aire fresco, nos auguró que sería una jornada ideal para visitar la famosa Cuesta de Miranda, un lugar que prometía mostrarnos grandes farallones de caprichosas formas y un intenso color rojo. Hacía allí nos dirigimos. La inmensidad del cerro Famatina, con sus nieves eternas, fue el testigo silencioso de nuestro paso por el lugar. El contraste del blanco de sus cumbres nevadas con el azul del firmamento y el verde de las otras montañas forma una postal perfecta para guardar en la retina. Por la ventanilla de la camioneta fuimos dejando atrás las poblaciones de Nonogasta (“pueblo de los pechos”) y Sañogasta (“pueblo de la arcilla” en idioma cacano). Nos enteramos de que en Nonogasta nació el notable jurista Joaquín V. González. Al costado de la ruta encontramos jarillas, retamas, chañares y algarrobos que se diseminan por los campos circundantes. Más adelante comenzaron a aparecer los primeros cardones que se erguían hacia el cielo como dedos acusadores, mientras que el río Miranda nos indicaba el recorrido. Allí se encuentra un sitio histórico conocido como “La Pelea”, donde el coronel Felipe Varela venció en combate a José Linares en una de las trifulcas entre unitarios y federales.
Continuamos avanzando. Observamos los cerros que nos circundaban y la imaginación propia nos permitió ver a la India Dormida sobre una de las montañas que se presentó a nuestro paso. Tras unas cuantas curvas, la ruta se transformó en ripio y comenzamos a transitar sobre la cuesta propiamente dicha, llamada así por el adelantado español don Juan de Miranda, quien fue el antiguo dueño de estas tierras. Es una formación geológica diferente, perteneciente al carbonífero-pérmico, donde predomina el óxido de hierro; de ahí proviene su color rojo carmesí. El agua de las recientes lluvias acentuaba el color de la arcilla, que los rayos del mediodía hacía brillar como el fuego. El transfer se detuvo para que pudiéramos tomar fotografías. Observamos cómo los cactus ya formaban una multitud que parecía bajar del cerro en procesión. Las escarpadas barrancas fueron un gran espectáculo en sí mismas. El camino subió y bajó alternadamente. Los precipicios para este entonces superaban los trescientos metros. Finalmente, llegamos al punto más alto de nuestra travesía. Frenamos en el mirador conocido como Bordo Atravesado, ubicado a los 2.020 m.s.n.m. A lo lejos alcanzamos a ver los grandes paredones del Parque Nacional Talampaya. La vista panorámica se hizo infinita hacia los cuatro puntos cardinales. El viento, amigo invisible en estas latitudes, acarició suavemente nuestra frente mientras observábamos los cientos de formas que poseían las bardas rojizas de la Cuesta de Miranda. Tras aquel espectáculo, comenzamos a desandar nuestra huella. La excursión tomó otro tinte con el cambio de perspectiva. Casi sin darnos cuenta, llegamos al pavimento y luego otra vez a la civilización. Atrás dejamos la Cuesta de Miranda, que espera ansiosa el paso tranquilo de otros turistas que llegarán a ella para conocerla.
Marcelo Sola
Marcelo Sola
Contacto de la excursión o paseo
Inka Ñan Turismo
Leovino Martínez 49, Chilecito, La Rioja, Agentina
Teléfono: +54 3825-423641
Celular: +54 3825-671933