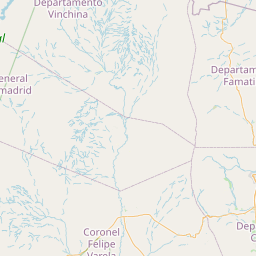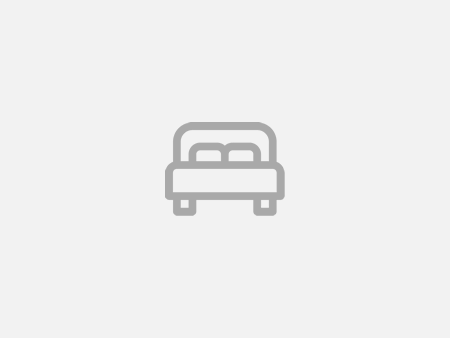Mina La Mexicana
El viaje hacia la mina La mexicana comienza en Chilecito. Al salir de la ciudad, nuestro vehículo avanza por un polvoriento camino de ripio hasta la localidad de Santa Florentina.
El recorrido demanda sólo media hora hasta el puesto Las Talas, un pequeño paraje ubicado al pie de las sierras del cordón del Famatina. Allí comienza nuestra caminata. Son las siete de la mañana y el sol se derrumba sobre las montañas, encendiendo el valle de un intenso verdor, mientras las últimas gotas de rocío sobreviven sobre las hojas de los arbustos. A lo lejos, bajo un manto de niebla, vemos asomar las primeras torres del cablecarril. En escasos minutos llegamos a la orilla de dos ríos que se entremezclan trazando caprichosos garabatos sobre la planicie de un amplio valle humedecido por las recientes lluvias. El brillo del sol se refleja en el agua del río Amarillo, que adquiere un tinte color ocre brillante al recorrer las quebradas y socavones de la zona, abundantes en minerales. A esta altura, es necesario cruzar el río y, para no mojarnos los pantalones, nuestro guía, Alejo Pihel improvisa una “pasarela’’ de rocas teñidas de amarillo como el mismo río. A un lado del camino, un cerro de piedra caliza ha cambiado de color en los últimos días hasta tomar un tono gris oscuro, debido a la humedad de la lluvia. Nuestra caminata continúa por un sendero de ripio hasta llegar a una extensa planicie alfombrada de pasto, donde decidimos descansar un poco. Recostados boca arriba a la sombra de un enorme árbol de cuatro metros, descubrimos dos soberbios cóndores que planean con sus alas extendidas, trazando círculos en el aire hasta convertirse en un punto diminuto en el cielo.
Al recuperar la energía continuamos la caminata, a la vera del tendido del cablecarril. Sobre el filo de los cerros vemos las enormes torres de hierro trenzado, al estilo Eiffel, que se unen entre sí por cables de acero hasta perderse en las entrañas de la montaña. A medida que ascendemos, la vegetación es cada vez más tupida, y los árboles de ciruelos, mimbres, acacias, álamos y nogales, engalanan el pie de las montañas. El paisaje emana un aroma similar al del naranjo, mezcla de incayuyo y cedrón, que crecen en toda la zona. Al mediodía interrumpimos la marcha y, al pie de un cerro, en una pequeña meseta cubierta de césped, el guía despliega el almuerzo. Dos castaños gigantes y solitarios nos ofrecen sus frutos desperdigados sobre el pasto. Enfrente, sobre una montaña, vemos la tercera estación del cablecarril: una caseta de chapa oxidada con una chimenea cubierta de hollín, junto a una torre de hierro. Luego del almuerzo seguimos la caminata y, al entrar en una quebrada, el sol se oculta detrás de una espesa masa de nubes. Junto a la brisa, nos alcanza la agradable frescura de la lluvia. Enfundados en los impermeables recorremos un sendero de subidas y bajadas por el filo de los cerros. A nuestras espaldas vemos abrirse un gran valle abarrotado de gigantescas montañas. Cada tanto detenemos la caminata para descansar unos minutos y disfrutar del espectáculo del paisaje: el aroma de la tierra mojada, la frescura de los arroyos con sus torrentes cristalinos recorriendo las entrañas de las quebradas y el olor húmedo que emana de la lluvia. Por partes, el sendero no es más que un escaloncito al borde de una escarpada pendiente rocosa muy profunda. Allí, el espeso ramaje de los árboles apenas permite que el cielo se cuele por algunos resquicios, y hace brillar los troncos renegridos y las hojas grises de los árboles de mimbre. En lo alto de la montaña, entre una profusión de helechos, un extenso y delgado hilo de agua se arroja al vacío en un salto suicida. Un viaje por las nubes A lo largo del recorrido, las torres del cablecarril se elevan como colosales centinelas de un tesoro. A esta altura, caminamos entre las nubes, y se hace realidad el sueño de tocar el cielo con las manos. Luego de siete horas de ascenso, aparece en lo alto de una montaña la cuarta estación, llamada Siete Cuestas en honor al camino que hemos transitado. Al detenernos, el primer estímulo que nos seduce emana del silencio absoluto que rodea ese paraje, sólo interrumpido por el suave golpeteo de la lluvia contra los hierros. Ante nosotros se levanta la obra de ingeniería minera más pretenciosa del país, sumida en el abandono de años. Recorremos los restos de la estación, construida con chapa de zinc y revestida en madera, junto a un ensamble de hierro donde aún cuelgan algunas vagonetas oxidadas. El guía arma el campamento y enciende una gran fogata, mientras su compañero improvisa una parrilla para el asado. Durante el banquete, que en este contexto tiene un sabor diferente, la cita con el atardecer equivale a un ritual sagrado exclusivo de quienes se atreven a esta travesía. Al amanecer del día siguiente nos despierta el suave “tic-tac” de las gotas de lluvia que golpean sobre la carpa. Emprendemos el regreso y el aguacero nos acompaña durante todo el descenso, que dura tres horas. Al llegar al río Amarillo, descubrimos que su caudal ha crecido por la tormenta, pero ya estamos empapados, así que decidimos atravesarlo sin “pasarela” –con el agua hasta las rodillas–, para alcanzar la camioneta que nos llevará hasta la ciudad de Chilecito. Más tarde, de vuelta en la civilización, un cosquilleo de vértigo en el alma certifica que hemos estado, por un día, ante las puertas del cielo.
Sandra Bonetto
Marcelo Sola
Contacto de la excursión o paseo
Dirección de Turismo
Castro y Bazán, Chilecito, La Rioja, Agentina
Teléfono: +54 3825-422688