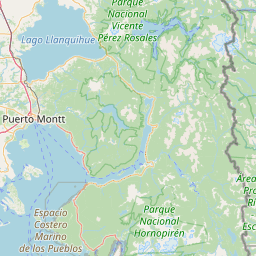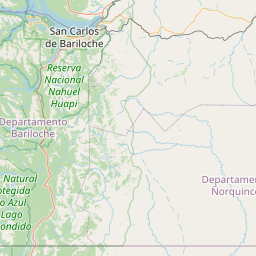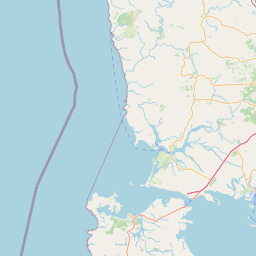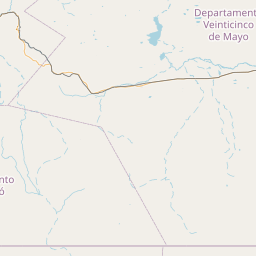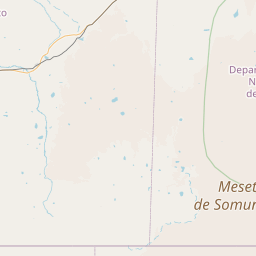La Feria de Artesanos
En El Bolsón se puede disfrutar de un intenso día de compras en una de las ferias artesanales más importantes de Sudamérica. Lo invitamos a conocer este claro exponente cultural de la “comarca andina del paralelo 42”.
Con la mirada perdida y con el paso cansino llega hasta el frente de la plaza Pagano en El Bolsón. Es jueves, día de feria, y seguramente está pensando en lo que le deparará el destino hoy. Encuentra su lugar en el mercado artesanal y comienza a abrir cuanto paquete pudo transportar, cargado con la producción de la semana. Hace calor, y por ello deja su camisa entreabierta, para que la leve brisa que tímidamente se desliza por la zona, le dé al menos un poco de frescura al cuerpo. Su nombre es Mario (76) y es uno de los mentores –por así decirlo– de la feria regional de la “comarca andina del paralelo 42”. Sabe muy bien que lo estoy observando. Con un gesto amistoso me invita a acercarme, para conocerlo a él y a su arte. Su larga y blanca barba denota los años que lleva sin cortarla. Sobre el paño exhibidor se encuentran cientos, miles, se podría decir que millones de piedras, vasijas, utensilios de madera y botellas multicolores.
“Esto es lo que muestro, es parte de mi ser, de mi vida, y al que le guste algo de ella, le ofrezco un pedacito…–hace un pausa de meditación– Eso sí, sólo un pedacito”– y se ríe. Mario, como muchos, es uno de los artesanos que se dan cita los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados al pie del cerro Piltriquitrón, frente a la plaza de la ciudad, para comercializar productos legítimamente artesanales, en una de las ferias más grandes de Sudamérica. El Bolsón, además de la naturaleza pródiga que lo rodea, supo captar este despliegue cultural, que tanto lo ha caracterizado desde la década del ´70. Nombrar a El Bolsón, indudablemente implica hablar, entre otras cosas, de los hippies, de su feria y de sus artesanías. Los sonidos de la feria Luego de unos minutos de amena conversación con Mario, continúo la marcha, decidido a conocer a la mayoría de los doscientos cincuenta puestos que invitan a los turistas a observar y degustar productos regionales originales y deliciosos. Entre estos “locales comerciales” logro apreciar cerámicas, lanas, trabajos en cuero, flores secas, dulces caseros, cerveza artesanal, fruta fina, cuchillos forjados a mano, velas de distintos tamaños, formas y colores, comidas y un sinnúmero de artículos y expresiones artísticas que embellecen al lugar. Todo es una fiesta. A lo lejos alcanzo a percibir una especie de tambor que resuena realizando sonidos afro-americanos. Seducido por el místico tamborileo, me dejo llevar hasta el lugar de donde proviene la música, intentando averiguar de qué se trata. En el transcurso, el murmullo de la gente se confunde con acordes de guitarras y flautas que dejan escapar sus “suspiros” por el aire. La cordialidad de los artesanos me hace frenar a cada instante. Pronto llego adonde está Gastón (23), quien en un repiqueteo sin igual, muestra su agilidad para hacer sonar el bongó. Es increíble ver la agilidad de este joven muchacho que, como poseído por el contagioso ritmo, no cesa un instante de golpear el tenso cuero de chivo que hace de parche. Continúo caminando y lo veo a Leo (57) tallando la madera de una lenga. Los intensos golpes del incansable martillo de carpintero, rápidamente le dan la forma de una hoja en relieve. Enfrente se encuentra María (60), laboriosa como pocas. Teje la lana de oveja, haciendo un sweater que, con seguridad, abrigará a algún niño en la próxima temporada invernal. Los visitantes se mimetizan con los artesanos y estos últimos con el paisaje. Todo es contemplación y fascinación. El olor a sahumerio y a velas aromáticas me envuelve en el vértigo de la feria. Los sentidos se disparan en todas las direcciones, acompañando el adictivo frenesí del ritual que se viene realizando hace más de treinta años. Yo sólo continúo caminando, sonriendo, y observando…
Marcelo Sola
Marcelo Sola